El arte chicano que aceleró la justicia social en los años sesenta
Por Valeria
Hernández Reyes
El pasado 18 de junio se inauguró el Centro para el Arte y la Cultura Chicana Cheech Marín en Riverside, California. Como su nombre lo indica este recinto artístico está dirigido a la comunidad chicana y tiene como objetivo posicionarse como el epicentro de la conexión de dos culturas: la mexicana y la anglosajona.
La trascendencia de este evento requiere de una mirada en retrospectiva, ya que el arte chicano ha sido discriminado a la par de la comunidad mexicano-estadounidense. De hecho, esta expresión cultural ha emergido como símbolo de resistencia. Ejemplo de ello es el emblemático Chicano Park, el cual no es un parque como su nombre sugiere, sino un conjunto de murales realizados sobre las paredes de la Autopista Interestatal 5 de San Diego. Dicha obra nació para protestar contra las autoridades del barrio Logan que se rehusaban a construir un parque para la comunidad chicana. Como resultado, el vecindario ocupó este espacio para visibilizar sus problemas sociales por medio del muralismo. Cincuenta años después, el Centro Cheec Marín representa a una generación más inclusiva y respetuosa de los derechos de una minoría.
Además de los murales, la literatura ha sido una manifestación más del arte chicano, el poema Yo Soy Joaquín/I am Joaquín de Rodolfo “Corky” Gonzales (así, con s y sin acento), es su principal obra literaria. Este texto publicado en 1967 puso fin al término peyorativo “chicano” y lo transformó en identidad política de este grupo minoritario que abanderó el Movimiento Chicano para exigir el derecho a educación de calidad, el derecho a vivienda digna, el derecho al voto y los derechos del sindicalismo campesino. Actualmente sigue siendo un ícono de identidad para las nuevas generaciones. El éxito de la obra se debe a la descripción realista de sus conflictos identitarios, ya que los chicanos no se sienten ni mexicanos ni estadounidenses y rechazan ser identificados como latinoamericanos o hispanoamericanos.
Otra
dimensión del arte chicano y que ha alcanzado el éxito a nivel mundial, es la
música. El cantante mexicano-estadounidense Ritchie Valens (Ricardo
Valenzuela), orgulloso de su ascendencia mexicana y decidido a coadyuvar en una
solución al racismo adaptó el famoso son jarocho “La bamba” al rock & roll. Su ritmo
simboliza la asimilación de la cultura estadounidense y la letra su fuerte raíz
mexicana. El éxito fue arrollador, incluso es la primera canción en español que
alcanzó el primer lugar de la lista Billboard
Uno de los logros más importantes de la versión rockandrolera La Bamba fue que los estadounidenses adquirieron gusto por el español, algo sumamente valioso para la niñez chicana que en ese entonces se exponía en las escuelas a castigos inmerecidos por no saber hablar inglés.
Es muy importante mencionar que La Bamba no fue una canción elegida al azar por Ritchie Valens. Es un símbolo de otro movimiento migratorio, el del comercio de esclavos en la época de la Colonia. La Bamba como todo son jarocho es poesía cantada, y fue un recurso utilizado por los esclavos para protestar de forma pacífica contra sus dueños sin ser descubiertos. Se dice que esta canción popular mexicana se compuso en sátira a los esfuerzos tardíos que realizaron las autoridades del virreinato ante un ataque pirata en el Puerto de Veracruz en 1683 donde las víctimas fueron esclavos.
Para finalizar, la banda “Las cafeteras” adoptó esta canción con ritmos de hip-hop para representar las necesidades de la nueva generación chicana. Asimismo, ha sido un conducto para denunciar los feminicidios en Ciudad Juárez.
El
arte en su manifestación literaria o musical son ejemplos de su alcance para
lograr movimientos sociales pacíficos, alegres y divertidos.
Yo soy Joaquín (1969) de Luis Valdés
Creolé: la lengua de la emancipación en América Latina de Jóse Ramón Narváez
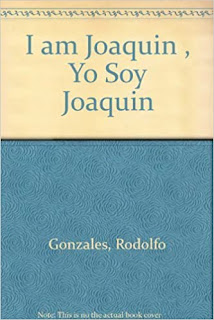



Comentarios
Publicar un comentario