Las palabras de Javier y David
Por Manuel de J. Jiménez
Por ahí leí a varios clásicos y
contemporáneos que mantienen la siguiente idea: cuando muere un poeta, algo en
la lengua también muere con ellos. No me pidan ahora la referencia, porque no
la tengo. Ya me dirán ustedes después. Lo que me interesa es patentizar su
sentido. El dos de octubre no se olvida, lo sabemos desde la plaza de las Tres
Culturas. Este 2022 tampoco se olvidará, porque murió Javier Raya (1985-2022). Fue
un poeta lúcido, que operaba como un optometrista de la realidad. La mirada
focalizada, sin dobles, era su arte. Por eso escribió un poema que es
ineludible en nuestra poesía política contemporánea, originalmente pensado como
una pieza de spoken word: “Disentimientos de la nación”. Más allá de ejercer el
famoso derecho a disentir, el poema comienza con el verbo que preconiza una
potente anáfora, refutando la belicosidad del himno nacional. El texto además
roza con lo que la dogmática penal podría calificar como delito –recordemos lo
que pasó con Sergio Witz− ¿Acaso hay algo más revolucionario y subversivo que
esta invitación?
Una
lucha empieza así: disiento.
Disiento
cuando dejo de creer en tu himno:
no,
patria, no soy un soldado que en cada hijo te dio,
no
soy un hijo de ningún concepto nacional
aunque
retumben en sus centros la tierra, Masiosare,
porque
no puedo estar a favor de tanto
bélico
acento.
Hace aproximadamente quince
años, con Raya fuimos a la clase de David Huerta (1949-2022) en la FFyL de la
UNAM, quien fue un maestro generoso y trascendental para mí en aquel curso que
tomé junto a jóvenes poetas que hoy admiro por lo que escriben y sienten en sus
poemas. Por trabajo, por desidia o porque esperaba un momento especial, no fui
a ver a David para charlar y dejar que me iluminara una vez más con sus
palabras. Hoy me arrepiento con tristeza. Solía encontrarlo en la librería
Rosario Castellanos. Recuerdo que una vez, al hablarle de derecho y literatura,
me mandó a revisar un fragmento eliminado de las Soledades. Otras tantas, le saludaba rápido en alguna lectura y la
última vez que estreché su mano fue al salir de una presentación en una feria
del libro de Minería, antes de la pandemia, cuando la gente se tomaba de las
manos.
Fui a su sepelio –el tres
de octubre− y me encontré con poetas, alumnos, profesores, editores, escritores
y amigos que lo amaban como el hombre de conversación franca y alegre que fue.
Formó a muchísimas personas de distintos modos y todos estábamos allí haciendo
un ritual por las palabras del castellano que se apagaban irremediablemente sin
su genio. Por supuesto la lengua seguirá viviendo en otras voces y sucederá el
deseo que Yaxkin Melchy envió desde Japón: “Que el bello aliento del castellano
le cuide”. Esa tarde, esa noche, en su féretro estaba la foja de Martín Pescador
con el poema “Ayotzinapa”. Me despedí de David mientras leía los primeros
versos que imaginé como su testamento poético. El poema también puede leerse en
un muro del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, donde lo escribió el día de
muertos de 2014. La primera estrofa dice:
Mordemos la sombra
Y en la sombra
Aparecen los muertos
Como luces y frutos
Como vasos de sangre
Como piedras de abismo
Como ramas y frondas
De dulces vísceras
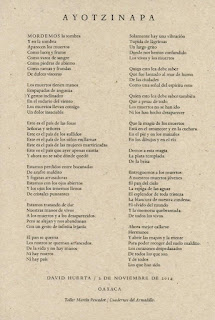



Comentarios
Publicar un comentario